Desde el Jardin. Por Jerzy Kosinsky
UNO
Era domingo. Chance estaba en el jardín. Se movía con lentitud, arrastrando la manguera verde de uno a ot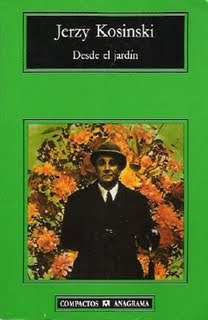 ro sendero mientras observaba atentamente el fluir del agua. Delicadamente fue regando cada planta, cada flor, cada rama del jardín. Las plantas eran como las personas: tenían necesidad de cuidados para vivir, para sobreponerse a las enfermedades, y para morir en paz.
ro sendero mientras observaba atentamente el fluir del agua. Delicadamente fue regando cada planta, cada flor, cada rama del jardín. Las plantas eran como las personas: tenían necesidad de cuidados para vivir, para sobreponerse a las enfermedades, y para morir en paz.
Sin embargo, las plantas diferían de la gente. Ninguna puede reflexionar sobre si misma ni conocerse; no existe ningún espejo en que pueda reconocer su rostro; ninguna puede obrar intencionadamente; no le queda sino crecer y su crecimiento carece de sentido, puesto que no puede razonar ni soñar.
Las plantas gozaban del resguardo y protección del jardín, separado de la calle por un alto muro de ladrillos rojos cubiertos de hiedra, cuya paz no perturbaba siquiera el ruido de los coches que pasaban. Para Chance las calles no existían. Si bien nunca había abandonado la casa y su jardín, la vida que transcurría del otro lado del muro no despertaba su curiosidad.
El frente de la casa donde habitaba el Anciano, podría haber sido parte del muro o de la calle. Nada indicaba que hubiera allí algún ser viviente. En los fondos de la planta baja, que daban sobre el jardín, vivía la criada. Pasillo por medio estaba la habitación de Chance, su cuarto de baño y un corredor que conducía al jardín.
Lo que el jardín tenía de particularmente atractivo era que, en cualquier momento en que se detuviera en los angostos senderos, entre los macizos de arbustos o entre los árboles, Chance podía comenzar a dar vueltas sin saber a ciencia cierta si avanzaba o retrocedía, si sus pasos lo acercaban o lo alejaban del lugar de donde había partido. Lo único importante era seguir su propio ritmo, como las plantas en su crecimiento.
De vez en cuando, Chance cerraba el paso de agua y se sentaba sobre el césped a reflexionar. El viento, ajeno a la dirección en que soplaba, mecía los arbustos y los árboles. El polvo de la ciudad se asentaba uniformemente, oscureciendo las flores que pacientemente aguardaban el lavado de la lluvia y luego los rayos del sol que las secaran. Sin embargo, a pesar de la vida que bullía en él, aun en el momento de su máximo esplendor, el jardín era la tumba de sí mismo. Bajo cada árbol Y cada arbusto había troncos que se pudrían y raíces que se desintegraban. Resultaba difícil saber qué era más importante: la superficie del jardín o la tumba en la que se originaba y en la que recaía constantemente. Había, por ejemplo, cerca del muro unos setos vivos que prosperaban con total indiferencia por las plantas vecinas; crecían con mayor celeridad sofocando a las flores más pequeñas y adueñándose del terreno de los arbustos más débiles.
Chance entró en la casa y puso en funcionamiento el aparato de televisión. El aparato creaba su propia luz, su propio color, su propio tiempo. No estaba sometido a lae leyes físicas que acababan siempre por doblegar a las plantas. Todo en la pantalla aparecía en forma confusa y entremezclada, pero al mismo tiempo suavizada: el día y la noche, lo grande y lo pequeño, lo flexible y lo quebradizo, lo suave y lo áspero, el calor y el frío, lo cercano y lo distante. En ese mundo en colores de la televisión, la jardinería era como el bastón blanco de un ciego.
Cambiando de canal, Chance podía modificarse a sí mismo. Al igual que las plantas del jardín, pasaba por distintas fases, sólo que, a diferencia de ellas, podía cambiar tantas veces como lo deseara con sólo dar vueltas al dial. En algunos casos podía desplegar su imagen en la pantalla del televisor tal como lo hacían los actores. Dando vueltas al dial, Chance hacía penetrar a los otros en sus ojos. De ese modo llegó a creer que el solo se confería su propia existencia.
La imagen en el televisor se parecía a su propia imagen reflejada en un espejo. Aunque Chance no podía ni leer ni escribir, se asemejaba más al hombre de la pantalla que lo que difería de él. Por ejemplo, sus voces eran idénticas.
Se sumergió en la pantalla. Como la luz del sol, el aire puro y la llovizna, el mundo más allá del jardín penetró en Chance Y Chance, como una imagen de la televisión, hizo irrupción en el mundo, sostenido por una fuerza que no podía ver ni sabía nombrar. De repente oyó el chirriar de una ventana que se abría encima de su cabeza y la voz de la corpulenta criada que lo llamaba. Se levantó con desgano, apagó cuidadosamente el televisor y se dirigió al exterior. La criada se había asomado a una de las ventanas de los pisos superiores y sacudía los brazos. A Chance no le gustaba. Había venido a la casa poco tiempo después que la negra Louise se enfermara y regresara a Jamaica. Era gruesa. Procedía del extranjero y hablaba con un acento extraño. No entendía nada de lo que se hablaba en la televisión, que, sin embargo, miraba siempre en su cuarto. Por lo general, Chance sólo la escuchaba cuando le traía de eomer y le contaba lo que creía que el Anciano había dicho. Ahora le pedía que subiera sin demora.
Chance comenzó a subir la escalera. No confiaba en el ascensor desde la vez que la negra Louise se había quedado encerrada en el durante horas. Atravesó el largo corredor hasta llegar al frente de la vivienda.
La última vez que había estado en esa parte de la casa, algunos de los árboles del jardín, ahora altos y frondosos, eran pequeños e insignificantes. En ese entonces no había televisión. Al verse reflejado en el gran espejo del vestíbulo, Chance recordó la imagen del niño que había sido y la del Anciano sentado en un inmenso sillón. El Anciano tenía los cabellos grises, las manos arrugadas y encogidas; respiraba con dificultad y hacía frecuentes pausas cuando hablaba.
Chance recorrió las habitaciones, donde parecía no haber nadie; pesados cortinajes apenas dejaban filtrar la luz del día. Lentamente contempló los grandes muebles cubiertos de viejas fundas de hilo y los espejos velados. Las palabras que el Anciano había pronunciado la primera vez que lo viera se le habían fijado en la memoria como sólidas raíces. Chance era huérfano y el Anciano lo había recogido en su casa desde muy niño. La madre de Chance había muerto al nacer él. Nadie, ni siquiera el Anciano, le quiso decir quién era su padre. Si bien aprender a leer y escribir estaba al alcance de muchos, Chance nunca lo lograría. Tampoco iba a poder entender todo lo que le dijeran, ni lo que se conversara a su alrededor. Chance debía trabajar en el jardín, donde cuidaría de las plantas y el césped y los árboles, que allí crecían en paz. Sería como una de las plantas: callado, abierto y feliz cuando brillara el sol, y melancólic y abatido cuando lloviera. Su nombre era Chance porque había nacido por casualidad. No tenía familia. Aunque su madre había sido muy bonita, había padecido de la misma falta de entendimiento que él; la delicada materia del cerebro, de la que brotaban todos los pensamientos, había quedado dañada para siempre. Por consiguiente, Chance no podía aspirar a ocupar un lugar en la vida que llevaba la gente fuera de la casa o de la verja del jardín. Su existencia debía limitarse a sus habitaciones y al jardín; no debía entrar en otras partes de la casa ni salir a la calle. Louise, la única persona con quien tendría trato, le llevaría la comida a su cuarto, donde nadie más podría entrar. El Anciano era el único que podía caminar por el jardin y sentarse allí a descansar. Chance debía hacer exactamente lo que se le indicaba, pues en caso contrario sería enviado a un hogar para enfermos mentales, donde ‑le dijo el Anciano‑ lo encerrarían en una celda y se olvidarían de él.
Chance había obedecido siempre las órdenes recibidas; la negra Louise también.
Chance empujó la pesada puerta y la voz estridente de la criada fue como una sacudida. Entró y se encontró en una habitación dos veces más alta que las demás. Las paredes estaban revestidas de estanterías llenas de libros. En una de las mesas había varios cartapacios de cuero.
La criada hablaba a gritos por el teléfono. Se dio vuelta y, al verlo, señaló el lecho. Chance se acercó. El Anciano estaba sostenido por firmes almohadones y parecía estar en suspenso, como si estuviese escuchando atentamente el murmullo engañoso de una gotera. Sus hombros descendían en ángulos agudos y la cabeza pendía hacia un costado, como un fruto pesado de una rama. Chance clavó la vista en el pálido rostro del Anciano. Tenía un solo ojo abierto, como los pájaros que a veces aparecían muertos en el jardín; el maxilar superior le caía sobre el labio inferior. La criada colgó el receptor y le informó que acababa de llamar al médico que no demoraría en llegar.
Chance contempló una vez más al Anciano, murmuró unas palabras de despedida y se retiró. Una vez en su habitación, encendió el televisor.
Era domingo. Chance estaba en el jardín. Se movía con lentitud, arrastrando la manguera verde de uno a ot
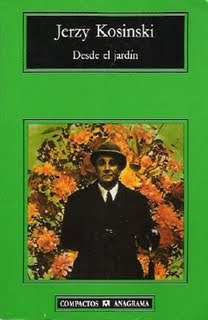 ro sendero mientras observaba atentamente el fluir del agua. Delicadamente fue regando cada planta, cada flor, cada rama del jardín. Las plantas eran como las personas: tenían necesidad de cuidados para vivir, para sobreponerse a las enfermedades, y para morir en paz.
ro sendero mientras observaba atentamente el fluir del agua. Delicadamente fue regando cada planta, cada flor, cada rama del jardín. Las plantas eran como las personas: tenían necesidad de cuidados para vivir, para sobreponerse a las enfermedades, y para morir en paz.Sin embargo, las plantas diferían de la gente. Ninguna puede reflexionar sobre si misma ni conocerse; no existe ningún espejo en que pueda reconocer su rostro; ninguna puede obrar intencionadamente; no le queda sino crecer y su crecimiento carece de sentido, puesto que no puede razonar ni soñar.
Las plantas gozaban del resguardo y protección del jardín, separado de la calle por un alto muro de ladrillos rojos cubiertos de hiedra, cuya paz no perturbaba siquiera el ruido de los coches que pasaban. Para Chance las calles no existían. Si bien nunca había abandonado la casa y su jardín, la vida que transcurría del otro lado del muro no despertaba su curiosidad.
El frente de la casa donde habitaba el Anciano, podría haber sido parte del muro o de la calle. Nada indicaba que hubiera allí algún ser viviente. En los fondos de la planta baja, que daban sobre el jardín, vivía la criada. Pasillo por medio estaba la habitación de Chance, su cuarto de baño y un corredor que conducía al jardín.
Lo que el jardín tenía de particularmente atractivo era que, en cualquier momento en que se detuviera en los angostos senderos, entre los macizos de arbustos o entre los árboles, Chance podía comenzar a dar vueltas sin saber a ciencia cierta si avanzaba o retrocedía, si sus pasos lo acercaban o lo alejaban del lugar de donde había partido. Lo único importante era seguir su propio ritmo, como las plantas en su crecimiento.
De vez en cuando, Chance cerraba el paso de agua y se sentaba sobre el césped a reflexionar. El viento, ajeno a la dirección en que soplaba, mecía los arbustos y los árboles. El polvo de la ciudad se asentaba uniformemente, oscureciendo las flores que pacientemente aguardaban el lavado de la lluvia y luego los rayos del sol que las secaran. Sin embargo, a pesar de la vida que bullía en él, aun en el momento de su máximo esplendor, el jardín era la tumba de sí mismo. Bajo cada árbol Y cada arbusto había troncos que se pudrían y raíces que se desintegraban. Resultaba difícil saber qué era más importante: la superficie del jardín o la tumba en la que se originaba y en la que recaía constantemente. Había, por ejemplo, cerca del muro unos setos vivos que prosperaban con total indiferencia por las plantas vecinas; crecían con mayor celeridad sofocando a las flores más pequeñas y adueñándose del terreno de los arbustos más débiles.
Chance entró en la casa y puso en funcionamiento el aparato de televisión. El aparato creaba su propia luz, su propio color, su propio tiempo. No estaba sometido a lae leyes físicas que acababan siempre por doblegar a las plantas. Todo en la pantalla aparecía en forma confusa y entremezclada, pero al mismo tiempo suavizada: el día y la noche, lo grande y lo pequeño, lo flexible y lo quebradizo, lo suave y lo áspero, el calor y el frío, lo cercano y lo distante. En ese mundo en colores de la televisión, la jardinería era como el bastón blanco de un ciego.
Cambiando de canal, Chance podía modificarse a sí mismo. Al igual que las plantas del jardín, pasaba por distintas fases, sólo que, a diferencia de ellas, podía cambiar tantas veces como lo deseara con sólo dar vueltas al dial. En algunos casos podía desplegar su imagen en la pantalla del televisor tal como lo hacían los actores. Dando vueltas al dial, Chance hacía penetrar a los otros en sus ojos. De ese modo llegó a creer que el solo se confería su propia existencia.
La imagen en el televisor se parecía a su propia imagen reflejada en un espejo. Aunque Chance no podía ni leer ni escribir, se asemejaba más al hombre de la pantalla que lo que difería de él. Por ejemplo, sus voces eran idénticas.
Se sumergió en la pantalla. Como la luz del sol, el aire puro y la llovizna, el mundo más allá del jardín penetró en Chance Y Chance, como una imagen de la televisión, hizo irrupción en el mundo, sostenido por una fuerza que no podía ver ni sabía nombrar. De repente oyó el chirriar de una ventana que se abría encima de su cabeza y la voz de la corpulenta criada que lo llamaba. Se levantó con desgano, apagó cuidadosamente el televisor y se dirigió al exterior. La criada se había asomado a una de las ventanas de los pisos superiores y sacudía los brazos. A Chance no le gustaba. Había venido a la casa poco tiempo después que la negra Louise se enfermara y regresara a Jamaica. Era gruesa. Procedía del extranjero y hablaba con un acento extraño. No entendía nada de lo que se hablaba en la televisión, que, sin embargo, miraba siempre en su cuarto. Por lo general, Chance sólo la escuchaba cuando le traía de eomer y le contaba lo que creía que el Anciano había dicho. Ahora le pedía que subiera sin demora.
Chance comenzó a subir la escalera. No confiaba en el ascensor desde la vez que la negra Louise se había quedado encerrada en el durante horas. Atravesó el largo corredor hasta llegar al frente de la vivienda.
La última vez que había estado en esa parte de la casa, algunos de los árboles del jardín, ahora altos y frondosos, eran pequeños e insignificantes. En ese entonces no había televisión. Al verse reflejado en el gran espejo del vestíbulo, Chance recordó la imagen del niño que había sido y la del Anciano sentado en un inmenso sillón. El Anciano tenía los cabellos grises, las manos arrugadas y encogidas; respiraba con dificultad y hacía frecuentes pausas cuando hablaba.
Chance recorrió las habitaciones, donde parecía no haber nadie; pesados cortinajes apenas dejaban filtrar la luz del día. Lentamente contempló los grandes muebles cubiertos de viejas fundas de hilo y los espejos velados. Las palabras que el Anciano había pronunciado la primera vez que lo viera se le habían fijado en la memoria como sólidas raíces. Chance era huérfano y el Anciano lo había recogido en su casa desde muy niño. La madre de Chance había muerto al nacer él. Nadie, ni siquiera el Anciano, le quiso decir quién era su padre. Si bien aprender a leer y escribir estaba al alcance de muchos, Chance nunca lo lograría. Tampoco iba a poder entender todo lo que le dijeran, ni lo que se conversara a su alrededor. Chance debía trabajar en el jardín, donde cuidaría de las plantas y el césped y los árboles, que allí crecían en paz. Sería como una de las plantas: callado, abierto y feliz cuando brillara el sol, y melancólic y abatido cuando lloviera. Su nombre era Chance porque había nacido por casualidad. No tenía familia. Aunque su madre había sido muy bonita, había padecido de la misma falta de entendimiento que él; la delicada materia del cerebro, de la que brotaban todos los pensamientos, había quedado dañada para siempre. Por consiguiente, Chance no podía aspirar a ocupar un lugar en la vida que llevaba la gente fuera de la casa o de la verja del jardín. Su existencia debía limitarse a sus habitaciones y al jardín; no debía entrar en otras partes de la casa ni salir a la calle. Louise, la única persona con quien tendría trato, le llevaría la comida a su cuarto, donde nadie más podría entrar. El Anciano era el único que podía caminar por el jardin y sentarse allí a descansar. Chance debía hacer exactamente lo que se le indicaba, pues en caso contrario sería enviado a un hogar para enfermos mentales, donde ‑le dijo el Anciano‑ lo encerrarían en una celda y se olvidarían de él.
Chance había obedecido siempre las órdenes recibidas; la negra Louise también.
Chance empujó la pesada puerta y la voz estridente de la criada fue como una sacudida. Entró y se encontró en una habitación dos veces más alta que las demás. Las paredes estaban revestidas de estanterías llenas de libros. En una de las mesas había varios cartapacios de cuero.
La criada hablaba a gritos por el teléfono. Se dio vuelta y, al verlo, señaló el lecho. Chance se acercó. El Anciano estaba sostenido por firmes almohadones y parecía estar en suspenso, como si estuviese escuchando atentamente el murmullo engañoso de una gotera. Sus hombros descendían en ángulos agudos y la cabeza pendía hacia un costado, como un fruto pesado de una rama. Chance clavó la vista en el pálido rostro del Anciano. Tenía un solo ojo abierto, como los pájaros que a veces aparecían muertos en el jardín; el maxilar superior le caía sobre el labio inferior. La criada colgó el receptor y le informó que acababa de llamar al médico que no demoraría en llegar.
Chance contempló una vez más al Anciano, murmuró unas palabras de despedida y se retiró. Una vez en su habitación, encendió el televisor.
DOS
Ese día, más tarde, cuando Chance se encontraba mirando la televisión, oyó un ruido como de lucha en los pisos superiores de la casa. Salió de su habitación y, ocultándose detrás de una enorme estatua en el vestíbulo de entrada, vio cómo unos hombres se llevaban el cuerpo del Anciano. Desaparecido éste, alguien tendría que ocuparse de decidir qué sucedería con la casa y que harían él y la nueva criada. En la televisión, cuando alguien moría, se producían todo tipo de cambios de los que eran autores los parientes, los funcionarios de los bancos, los abogados, los hombres de negocio.
Pero pasó el día sin que nadie se acercara a la casa. Chance comió ligeramente, miró un rato la televisión y se acostó a dormir.
A la mañana siguieute se levantó temprano; como de costumbre; tomó el desayuno que la criada le había dejado a la puerta de su habitación y salió al jardín.
Removió la tierra alrededor de cada planta, inspeccionó las flores, cortó las hojas secas y podó los arbustos. Todo estaba en orden. Había llovido durante la noche y abundaban los pimpollos recién abiertos. Se sentó a descansar al sol.
Mientras uno no mirase a las demás personas, éstas no existían. Comenzaban a cobrar existencia, lo mismo que en la televisión, cuando uno fijaba la vista cn ellas. Sólo entonces quedaban grabadas en la mente, antes de ser reemplazadas por nuevas imágenes. Lo mismo ocurría con él. Al mirarlo, los demás enfocaban su imagen, la ampliaban; no ser visto equivalía a tornarse impreciso hasta desaparecer gradualmente. Tal vez él, Chance, perdía mucho al limitarse a observar a los demás en la televisión sin ser visto por ellos. Lo alegró el pensamiento de que ahora, muerto el Anciano, sería visto por gente que jamás había posado la mirada en él.
Cuando oyó el teléfono que sonaba en su cuarto se precipitó a atender el llamado. Una voz de hombre le pidió que fuera a la biblioteca.
Chance se cambió rápidamente la ropa de trabajo por uno de sus mejores trajes; se peinó con esmero, se puso un par de gafas para el sol que usaba para trabajar en el jardín y subió las escaleras. En la pequeña habitación recubierta de libros un hombre y una mujer lo esperaban. Los dos habían tomado asiento detrás del escritorio sobre el cual había varias carpetas con documentos. Chance se quedó en el centro de la habitación, sin saber qué hacer. El hombre se puso de pie y se dirigió hacia él con la mano tendida.
‑Soy Thomas Franklin, de la firma Hancock, Adams y Colby. Somos los abogados encargados de esta sucesión. Y la señorita Hayes ‑añadió, volviéndose hacia la mujer, es mi asistente.
Chance estrechó la mano del hombre y miró a la mujer. Esta le sonrió.
‑La criada me dijo que en esta casa vive un hombre que trabaja como jardinero.
Franklin inclinó la cabeza hacia donde estaba Chance.
‑Sin embargo, no hay mnguna anotación en los registros que indique que algún hombre ‑cualquier hombre‑ haya sido empleado por el difunto ni residido en esta casa durante los últimos cuarenta años. ¿Cuántos días hace que está usted aquí?
Chancc se sorprendió de que en tantos documentos como había sobre el escritorio no se mencionara su nombre para nada; se le ocurrió que acaso tampoco se mencionaba en ellos el jardín. Titubeó antes de responder.
‑He vivido en esta casa hasta donde alcanzan mis recuerdos, desde muy niño, mucho antes de que el Anciano se quebrara la cadera y empezara a quedarse en cama la mayor parte del tiempo. Estoy aquí desde antes de que crecieran los arbustos, de que instalaran el riego automático en el jardín. Desde antes de que existiera la televisión.
‑¿Qué dice usted? ‑preguntó Franklin‑. ¿Usted ha estado viviendo aquí, en esta casa, desde que era niño? ¿Y cómo se llama usted, puedo preguntarle?
Chance se sintió incómodo. Sabía que el nombre de una persona tenía mucha importaneia en su vida. Por eso la gente de la televisión tenía siempre dos nombres: el propio, fuera de la televisión, y el que adoptaban cada vez que actuaban.
‑Mi nombre es Chance ‑dijo.
‑¿El señor Chance? ‑preguntá el abogado.
Chance asintió.
‑Examinemos nuestros registros ‑dijo el señor Franklin.
Levantó algunos de los papeles que tenía delante de sí.
‑Tengo aquí un registro completo de toda la gente empleada por el difunto o por su hacienda. Aunque al parecer había hecho testamento, no hemos podido hallarlo. A la verdad el difunto dejó muy pocos documentos personales. No obstante, sí tenemos una lista de todos sus empleados‑ recalcó, al tiempo que fijaba la vista en el documento que sostenía en la mano.
Chance se quedó en actitud de espera.
‑Haga el favor de sentarse, señor Chance ‑dijo la mujer.
Chance acercó una silla hacia el escritorio y se sentó.
El señor Franklin apoyó la cabeza en una mano.
‑Estoy muy sorprendido, señor Chance ‑dijo, sin levantar la vista del documento que estaba estudiando‑, pero su nombre no aparece en ninguno de nuestros archivos. Nadie llamado Chance ha estado relacionado con el difunto. ¿Está usted seguro... realmente seguro... de haber estado empleado en esta casa?
Chance respondió con prudencia.
‑Siempre he sido el jardinero. He trabajado en el jardín del fondo de esta casa toda mi vida. Desde que tengo memoria. Era un niño pequeño cuando comencé. Los árboles no habían crecido todavía y casi no había setos vivos. Mire cómo está el jardín ahora.
El señor Franklin se apresuró a interrumpirlo.
‑Pero no existe el menor indicio de que un jardinero haya estado viviendo y trabajando en esta casa. Nosotros... es decir, la señorita Hayes y yo... nos hemos hecho cargo de la sucesión del difunto por disposición de nuestra firma. Todos los inventarios obran en nuestro poder. Puedo asegurarle que no hay ninguna indicación de que usted haya estado empleado aquí. No hay ninguna duda de que en los últimos cuarenta años no se dio empleo a ningún hombre en esta casa. ¿Es usted jardinero de profesión?
‑Soy jardinero ‑contestó Chance‑. Nadie conoce el jardín mejor que yo. Desde que era un niño, he sido el único que ha trabajado aquí. Hubo alguien antes de mí... un negro alto; se quedó sólo el tiempo suficiente para indicarme lo que debía hacer y para enseñarme el trabajo. Desde entonces, he trabajado solo. Yo planté algunos de los árboles ‑dijo, al tiempo que inclinaba el cuerpo en dirección al jardín‑ y las flores, limpié los senderos y regué las plantas. El Anciano acostumbraba sentarse en el jardín a descansar y leer. Pero luego dejó de hacerlo.
El señor Franklin caminó desde la ventana hasta el escritorio.
‑Me gustaría creerle, señor Chance ‑dijo‑ pero, si lo que usted dice es cierto, como usted sostiene, entonces... por alguna razón difícil de desentrañar... su presencia en esta casa, su condición de empleado, no han sido asentados en ninguno de los documentos existentes. Es verdad ‑añadió, dirigiéndose a su asistente‑ que muy pocas personas trabajaban aquí; él se retiró de nuestre firma a los setenta y dos años, hace ya más de veinticinco años, cuando la fractura de cadera le impidió moverse, sin embargo ‑continuó‑ a pesar de su edad avanzada, el difunto se mantuvo siempre al tanto de sus propios asuntos y todas las personas que empleó fueron inscritas como correspondía en nuestra firma para los pagos, seguros y demás. Después de la partida de la señorita Louise, la única anotación que figura en nuestros archivos se refiere al empleo de una criada "importada"; nada más.
Yo la conozco a la vieja Louise. No recuerdo haber estado en esta casa sin ella. Todos los días me traía la comida a mi habitación y de tanto en tanto se sentaba conmigo en el jardín.
‑Louise murió, señor Chance ‑lo interrumpió Franklin.
‑Se fue a Jamaica ‑dijo Chance.
‑Sí, pero hace poco cayó enferma y murió ‑acotó la señorita Hayes.
‑No sabía que hubiera muerto ‑dijo Chance con voz queda.
‑Sin embargo ‑insistió el señor Franklin-, todas las personas empleadas por el difunto han recibido siempre los sueldos que les correspondían. Nuestra firma estaba a cargo de esos asuntos; de ahí que estén asentados en nuestros libros todos los detalles relativos a esta propiedad.
‑No conocí a nadie más que trabajara en la casa. Siempre estuve en mi habitación y trabajé en el jardín.
‑Quisiera creer lo que usted me dice. Sin embargo, por lo que hace a su presencia anterior en esta casa, no tenemos el más mínimo indicio. La nueva criada no tiene idea del tiempo que ha estado usted aquí. Nuestra firma ha tenido en su poder todas las escrituras, cheques, reclamaciones por seguros, durante los últimos cincuenta años. ‑El señor Franklin se sonrió‑. En la época en que el difunto era socio de nuestra firma, algunos de nosotros no habíamos nacido todavía o éramos muy, muy jóvenes.
La señorita Hayes se rió. Chance no comprendió el motivo de su risa.
El señor Franklin volvió a concentrarse en los documentos.
‑Señor Chance, durante su empleo y residencia aquí ¿recuerda haber firmado algún papel?
‑No, señor.
‑Entonces, ¿en qué forma le pagaban?
‑Nunca recibí dinero. Me daban la comida; muy buena, por cierto y toda la que yo quisiera. Tengo mi habitación, con una ventana que da sobre el jardín y mi baño propio. Además, hicieron colocar una puerta que da directamente sSobre el jardín. Me dieron una radio primero y luego un televisor, un aparato en colores y con control remoto. Tiene, además, un mecanismo de alarma para despertarme por las mañanas.
‑Conozco los aparatos a que usted se refiere ‑dijo el señor Franklin.
‑Puedo subir al altillo y elegir cualquiera de los trajes del Anciano. Todos me quedan muy bien. Fíjense ‑Chance señaló su traje‑. También puedo usar sus chaquetas, y sus zapatos, aunque son un poco estrechos, y sus camisas..., a pesar de los cuellos un tanto pequeños, y sus corbatas, y...
‑Comprendo ‑lo interrumpió el señor Franklin.
‑Es realmente increíble el aspecto moderno que tiene su ropa ‑comentó la señorita Hayes.
Chance le sonrió.
‑Es sorprendente cómo la moda masculina actual se parece a la de los años veinte ‑añadió la mujer.
‑Bueno, bueno ‑dijo el señor Franklin, procurando dar un tono ligero a la conversación-, ¿quiere usted dar a entender que yo no me visto a la moda?
Se volvió hacia Chance.
‑¿Así, pues, sus servicios no fueron contratados de ningún modo?
‑No; creo que no.
‑ El difunto no le prometió nunca un sueldo o alguna otra forma de compensación? ‑insistió el señor Franklin.
‑No. Nadie me prometió nada. Casi nunca veía al Anciano. No bajó al jardín desde que se plantaron los arbustos en el lado izquierdo, y ya me llegan al hombro. A decir verdad, se plantaron cuando todavía no existía la televisión, sino sólo la radio. Recuerdo que mientras trabajaba en el jardín escuchaba la radio y que Louise bajó para pedirme que la pusiera más baja porque el Anciano dormía. Ya era muy anciano y estaba muy enfermo.
El señor Franklin estuvo a punto de saltar de la silla.
‑Señor Chance, creo que las cosas se simplificarían si usted pudiese mostrarme algún documento de identificación de su persona en el que estuviese indicada su dirección. Podría ser un punto de partida. Una libreta de cheques, su registro de conductor, la tarjeta de socio de algún plan de seguro médico..., cualquiera de esas cosas.
‑No poseo ninguna de esas cosas ‑dijo Chance.
‑Cualquier documento en que conste su nombre y dirección y su edad.
Chance permaneció en silencio.
‑Tal vez su certificado de nacimiento? ‑preguntó bondadosamente la señorita Hayes.
‑No tengo ninguna documentación.
‑Necesitamos alguna prueba de que usted ha vivido aquí ‑dijo con firmeza el señor Franklin.
‑Pero ‑dijo Chance‑, me tienen a mí. Aquí estoy yo. ¿Qué mejor prueba pueden querer?
‑¿Ha estado enfermo alguna vez? Es decir, ¿ha tenido que concurrir a algún hospital o consultorio médico? Le pido que entienda, por favor ‑añadió el señor Franklin con voz monótona‑, que todo lo que necesitamos es una prueba de que usted realmente ha trabajado y vivido aquí.
‑Nunca he estado enfermo ‑contestó Chance‑. Nunca.
Al señor Franklin no se le escapó la mirada de admiración que la señorita Hayes le dirigió al jardinero .
‑Ya sé ‑dijo‑. Digame el nombre de su dentista.
‑Jamás he visto a un médico o a un dentista. Nunca he salido de esta casa, y nunca se le permitió a nadie que me visitara. Louise salía a veees, pero yo no.
Debo hablarle con franqueza ‑dijo el señor Franklin con tono fatigado‑. No hay ningún registro que indique que usted haya vivido aquí, o que se le hayan abonado sueldos, o que haya tenido algún seguro médico. ¿Ha pagado usted algún impuesto?
‑No ‑contestó Chance.
‑¿Ha prestado servicios en el ejército?
‑No. He visto el ejercito en la televisión.
‑Por casualidad, ¿tiene usted algún vínculo familiar con el difunto?
‑No, por cierto.
‑Suponiendo que lo que usted dice sea verdad ‑dijo Franklin en tono decidido‑, ¿se propone usted iniciar un juicio contra la sucesión del difunto?
Chance no entendió.
‑Yo estoy muy bien, señor ‑dijo con cautela‑. Estoy bien. El jardín es un hermoso jardín. El sistema de riego por aspersión tiene unos pocos años.
‑Dígame ‑lo interrumpió la señorita Hayes, al tiempo que se enderezaba en el asiento y echaba la cabeza hacia atrás‑, ¿qué planes tiene? ¿Piensa trabajar para otra gente?
Chance se acomodó las gafas. No sabía que decir. ¿Por qué debía abandonar el jardín?
‑Me gustaría quedarme aquí y trabajar en este jardin ‑repuso quedamente.
El señor Franklin revolvió los papeles que estaban sobre el escritorio y retiró una hoja impresa en caracteres muy pequeños.
‑Es una simple formalidad ‑dijo, mientras le entregaba la hoja a Chance.
‑¿Tendría usted inconveniente en leerla ahora y, si está de acuerdo, firmarla en el lugar adecuado?
Chance tomó el papel. Lo sostuvo con ambas manos mientras mantenía la mirada fija en él. Intentó hacer un cálculo del tiempo requerido para leer una página. En la televisión, el tiempo que se demoraba la gente para leer los documentos legales variaba. Chance sabía que debía ocultar que no sabía leer ni escribir. En la televisión, los que no sabían leer ni escribir eran objeto del ridículo o la burla. Adoptó una expresión dc concentración, frunció el ceño, se tomó la barbilla con el pulgar y el índice.
‑No puedo firmarlo ‑dijo, devolviendo la hoja al abogado‑. Sencillamente no puedo hacerlo.
‑Ya veo ‑contestó el señor Franklin‑. ¿Quiere decir, pues, que usted se niega a retirar su demanda?
‑No puedo firmar; eso es todo ‑contestó Chance.
‑Como quiera ‑dijo el señor Franklin.
Recogió los documentos.
‑Debo informarle, señor Chance ‑prosiguió‑, que mañana al mediodía esta casa quedará cerrada. A esa hora se cerrarán con llave ambas puertas de entrada y el portón del jardín. Si realmente vive usted aquí, tendrá que abandonar la casa llevándose todos sus efectos personales.
Buscó algo en uno de sus bolsillos y retiró una pequeña tarjeta de visita.
‑Mi nombre y dirección y el número de teléfono de nuestra firma figuran en esta tarjeta.
Chance tomó la tarjeta y la deslizó en el bolsillo de su chaleco. Sabía que en ese momento debía abandonar la biblioteca y retirarse a su habitación. Había en la televisión un programa vespertino que no quería perder. Se puso de pie, saludó y se fue. En la escalera tiró la tarjeta que le había entregado el señor Franklin.
Ese día, más tarde, cuando Chance se encontraba mirando la televisión, oyó un ruido como de lucha en los pisos superiores de la casa. Salió de su habitación y, ocultándose detrás de una enorme estatua en el vestíbulo de entrada, vio cómo unos hombres se llevaban el cuerpo del Anciano. Desaparecido éste, alguien tendría que ocuparse de decidir qué sucedería con la casa y que harían él y la nueva criada. En la televisión, cuando alguien moría, se producían todo tipo de cambios de los que eran autores los parientes, los funcionarios de los bancos, los abogados, los hombres de negocio.
Pero pasó el día sin que nadie se acercara a la casa. Chance comió ligeramente, miró un rato la televisión y se acostó a dormir.
A la mañana siguieute se levantó temprano; como de costumbre; tomó el desayuno que la criada le había dejado a la puerta de su habitación y salió al jardín.
Removió la tierra alrededor de cada planta, inspeccionó las flores, cortó las hojas secas y podó los arbustos. Todo estaba en orden. Había llovido durante la noche y abundaban los pimpollos recién abiertos. Se sentó a descansar al sol.
Mientras uno no mirase a las demás personas, éstas no existían. Comenzaban a cobrar existencia, lo mismo que en la televisión, cuando uno fijaba la vista cn ellas. Sólo entonces quedaban grabadas en la mente, antes de ser reemplazadas por nuevas imágenes. Lo mismo ocurría con él. Al mirarlo, los demás enfocaban su imagen, la ampliaban; no ser visto equivalía a tornarse impreciso hasta desaparecer gradualmente. Tal vez él, Chance, perdía mucho al limitarse a observar a los demás en la televisión sin ser visto por ellos. Lo alegró el pensamiento de que ahora, muerto el Anciano, sería visto por gente que jamás había posado la mirada en él.
Cuando oyó el teléfono que sonaba en su cuarto se precipitó a atender el llamado. Una voz de hombre le pidió que fuera a la biblioteca.
Chance se cambió rápidamente la ropa de trabajo por uno de sus mejores trajes; se peinó con esmero, se puso un par de gafas para el sol que usaba para trabajar en el jardín y subió las escaleras. En la pequeña habitación recubierta de libros un hombre y una mujer lo esperaban. Los dos habían tomado asiento detrás del escritorio sobre el cual había varias carpetas con documentos. Chance se quedó en el centro de la habitación, sin saber qué hacer. El hombre se puso de pie y se dirigió hacia él con la mano tendida.
‑Soy Thomas Franklin, de la firma Hancock, Adams y Colby. Somos los abogados encargados de esta sucesión. Y la señorita Hayes ‑añadió, volviéndose hacia la mujer, es mi asistente.
Chance estrechó la mano del hombre y miró a la mujer. Esta le sonrió.
‑La criada me dijo que en esta casa vive un hombre que trabaja como jardinero.
Franklin inclinó la cabeza hacia donde estaba Chance.
‑Sin embargo, no hay mnguna anotación en los registros que indique que algún hombre ‑cualquier hombre‑ haya sido empleado por el difunto ni residido en esta casa durante los últimos cuarenta años. ¿Cuántos días hace que está usted aquí?
Chancc se sorprendió de que en tantos documentos como había sobre el escritorio no se mencionara su nombre para nada; se le ocurrió que acaso tampoco se mencionaba en ellos el jardín. Titubeó antes de responder.
‑He vivido en esta casa hasta donde alcanzan mis recuerdos, desde muy niño, mucho antes de que el Anciano se quebrara la cadera y empezara a quedarse en cama la mayor parte del tiempo. Estoy aquí desde antes de que crecieran los arbustos, de que instalaran el riego automático en el jardín. Desde antes de que existiera la televisión.
‑¿Qué dice usted? ‑preguntó Franklin‑. ¿Usted ha estado viviendo aquí, en esta casa, desde que era niño? ¿Y cómo se llama usted, puedo preguntarle?
Chance se sintió incómodo. Sabía que el nombre de una persona tenía mucha importaneia en su vida. Por eso la gente de la televisión tenía siempre dos nombres: el propio, fuera de la televisión, y el que adoptaban cada vez que actuaban.
‑Mi nombre es Chance ‑dijo.
‑¿El señor Chance? ‑preguntá el abogado.
Chance asintió.
‑Examinemos nuestros registros ‑dijo el señor Franklin.
Levantó algunos de los papeles que tenía delante de sí.
‑Tengo aquí un registro completo de toda la gente empleada por el difunto o por su hacienda. Aunque al parecer había hecho testamento, no hemos podido hallarlo. A la verdad el difunto dejó muy pocos documentos personales. No obstante, sí tenemos una lista de todos sus empleados‑ recalcó, al tiempo que fijaba la vista en el documento que sostenía en la mano.
Chance se quedó en actitud de espera.
‑Haga el favor de sentarse, señor Chance ‑dijo la mujer.
Chance acercó una silla hacia el escritorio y se sentó.
El señor Franklin apoyó la cabeza en una mano.
‑Estoy muy sorprendido, señor Chance ‑dijo, sin levantar la vista del documento que estaba estudiando‑, pero su nombre no aparece en ninguno de nuestros archivos. Nadie llamado Chance ha estado relacionado con el difunto. ¿Está usted seguro... realmente seguro... de haber estado empleado en esta casa?
Chance respondió con prudencia.
‑Siempre he sido el jardinero. He trabajado en el jardín del fondo de esta casa toda mi vida. Desde que tengo memoria. Era un niño pequeño cuando comencé. Los árboles no habían crecido todavía y casi no había setos vivos. Mire cómo está el jardín ahora.
El señor Franklin se apresuró a interrumpirlo.
‑Pero no existe el menor indicio de que un jardinero haya estado viviendo y trabajando en esta casa. Nosotros... es decir, la señorita Hayes y yo... nos hemos hecho cargo de la sucesión del difunto por disposición de nuestra firma. Todos los inventarios obran en nuestro poder. Puedo asegurarle que no hay ninguna indicación de que usted haya estado empleado aquí. No hay ninguna duda de que en los últimos cuarenta años no se dio empleo a ningún hombre en esta casa. ¿Es usted jardinero de profesión?
‑Soy jardinero ‑contestó Chance‑. Nadie conoce el jardín mejor que yo. Desde que era un niño, he sido el único que ha trabajado aquí. Hubo alguien antes de mí... un negro alto; se quedó sólo el tiempo suficiente para indicarme lo que debía hacer y para enseñarme el trabajo. Desde entonces, he trabajado solo. Yo planté algunos de los árboles ‑dijo, al tiempo que inclinaba el cuerpo en dirección al jardín‑ y las flores, limpié los senderos y regué las plantas. El Anciano acostumbraba sentarse en el jardín a descansar y leer. Pero luego dejó de hacerlo.
El señor Franklin caminó desde la ventana hasta el escritorio.
‑Me gustaría creerle, señor Chance ‑dijo‑ pero, si lo que usted dice es cierto, como usted sostiene, entonces... por alguna razón difícil de desentrañar... su presencia en esta casa, su condición de empleado, no han sido asentados en ninguno de los documentos existentes. Es verdad ‑añadió, dirigiéndose a su asistente‑ que muy pocas personas trabajaban aquí; él se retiró de nuestre firma a los setenta y dos años, hace ya más de veinticinco años, cuando la fractura de cadera le impidió moverse, sin embargo ‑continuó‑ a pesar de su edad avanzada, el difunto se mantuvo siempre al tanto de sus propios asuntos y todas las personas que empleó fueron inscritas como correspondía en nuestra firma para los pagos, seguros y demás. Después de la partida de la señorita Louise, la única anotación que figura en nuestros archivos se refiere al empleo de una criada "importada"; nada más.
Yo la conozco a la vieja Louise. No recuerdo haber estado en esta casa sin ella. Todos los días me traía la comida a mi habitación y de tanto en tanto se sentaba conmigo en el jardín.
‑Louise murió, señor Chance ‑lo interrumpió Franklin.
‑Se fue a Jamaica ‑dijo Chance.
‑Sí, pero hace poco cayó enferma y murió ‑acotó la señorita Hayes.
‑No sabía que hubiera muerto ‑dijo Chance con voz queda.
‑Sin embargo ‑insistió el señor Franklin-, todas las personas empleadas por el difunto han recibido siempre los sueldos que les correspondían. Nuestra firma estaba a cargo de esos asuntos; de ahí que estén asentados en nuestros libros todos los detalles relativos a esta propiedad.
‑No conocí a nadie más que trabajara en la casa. Siempre estuve en mi habitación y trabajé en el jardín.
‑Quisiera creer lo que usted me dice. Sin embargo, por lo que hace a su presencia anterior en esta casa, no tenemos el más mínimo indicio. La nueva criada no tiene idea del tiempo que ha estado usted aquí. Nuestra firma ha tenido en su poder todas las escrituras, cheques, reclamaciones por seguros, durante los últimos cincuenta años. ‑El señor Franklin se sonrió‑. En la época en que el difunto era socio de nuestra firma, algunos de nosotros no habíamos nacido todavía o éramos muy, muy jóvenes.
La señorita Hayes se rió. Chance no comprendió el motivo de su risa.
El señor Franklin volvió a concentrarse en los documentos.
‑Señor Chance, durante su empleo y residencia aquí ¿recuerda haber firmado algún papel?
‑No, señor.
‑Entonces, ¿en qué forma le pagaban?
‑Nunca recibí dinero. Me daban la comida; muy buena, por cierto y toda la que yo quisiera. Tengo mi habitación, con una ventana que da sobre el jardín y mi baño propio. Además, hicieron colocar una puerta que da directamente sSobre el jardín. Me dieron una radio primero y luego un televisor, un aparato en colores y con control remoto. Tiene, además, un mecanismo de alarma para despertarme por las mañanas.
‑Conozco los aparatos a que usted se refiere ‑dijo el señor Franklin.
‑Puedo subir al altillo y elegir cualquiera de los trajes del Anciano. Todos me quedan muy bien. Fíjense ‑Chance señaló su traje‑. También puedo usar sus chaquetas, y sus zapatos, aunque son un poco estrechos, y sus camisas..., a pesar de los cuellos un tanto pequeños, y sus corbatas, y...
‑Comprendo ‑lo interrumpió el señor Franklin.
‑Es realmente increíble el aspecto moderno que tiene su ropa ‑comentó la señorita Hayes.
Chance le sonrió.
‑Es sorprendente cómo la moda masculina actual se parece a la de los años veinte ‑añadió la mujer.
‑Bueno, bueno ‑dijo el señor Franklin, procurando dar un tono ligero a la conversación-, ¿quiere usted dar a entender que yo no me visto a la moda?
Se volvió hacia Chance.
‑¿Así, pues, sus servicios no fueron contratados de ningún modo?
‑No; creo que no.
‑ El difunto no le prometió nunca un sueldo o alguna otra forma de compensación? ‑insistió el señor Franklin.
‑No. Nadie me prometió nada. Casi nunca veía al Anciano. No bajó al jardín desde que se plantaron los arbustos en el lado izquierdo, y ya me llegan al hombro. A decir verdad, se plantaron cuando todavía no existía la televisión, sino sólo la radio. Recuerdo que mientras trabajaba en el jardín escuchaba la radio y que Louise bajó para pedirme que la pusiera más baja porque el Anciano dormía. Ya era muy anciano y estaba muy enfermo.
El señor Franklin estuvo a punto de saltar de la silla.
‑Señor Chance, creo que las cosas se simplificarían si usted pudiese mostrarme algún documento de identificación de su persona en el que estuviese indicada su dirección. Podría ser un punto de partida. Una libreta de cheques, su registro de conductor, la tarjeta de socio de algún plan de seguro médico..., cualquiera de esas cosas.
‑No poseo ninguna de esas cosas ‑dijo Chance.
‑Cualquier documento en que conste su nombre y dirección y su edad.
Chance permaneció en silencio.
‑Tal vez su certificado de nacimiento? ‑preguntó bondadosamente la señorita Hayes.
‑No tengo ninguna documentación.
‑Necesitamos alguna prueba de que usted ha vivido aquí ‑dijo con firmeza el señor Franklin.
‑Pero ‑dijo Chance‑, me tienen a mí. Aquí estoy yo. ¿Qué mejor prueba pueden querer?
‑¿Ha estado enfermo alguna vez? Es decir, ¿ha tenido que concurrir a algún hospital o consultorio médico? Le pido que entienda, por favor ‑añadió el señor Franklin con voz monótona‑, que todo lo que necesitamos es una prueba de que usted realmente ha trabajado y vivido aquí.
‑Nunca he estado enfermo ‑contestó Chance‑. Nunca.
Al señor Franklin no se le escapó la mirada de admiración que la señorita Hayes le dirigió al jardinero .
‑Ya sé ‑dijo‑. Digame el nombre de su dentista.
‑Jamás he visto a un médico o a un dentista. Nunca he salido de esta casa, y nunca se le permitió a nadie que me visitara. Louise salía a veees, pero yo no.
Debo hablarle con franqueza ‑dijo el señor Franklin con tono fatigado‑. No hay ningún registro que indique que usted haya vivido aquí, o que se le hayan abonado sueldos, o que haya tenido algún seguro médico. ¿Ha pagado usted algún impuesto?
‑No ‑contestó Chance.
‑¿Ha prestado servicios en el ejército?
‑No. He visto el ejercito en la televisión.
‑Por casualidad, ¿tiene usted algún vínculo familiar con el difunto?
‑No, por cierto.
‑Suponiendo que lo que usted dice sea verdad ‑dijo Franklin en tono decidido‑, ¿se propone usted iniciar un juicio contra la sucesión del difunto?
Chance no entendió.
‑Yo estoy muy bien, señor ‑dijo con cautela‑. Estoy bien. El jardín es un hermoso jardín. El sistema de riego por aspersión tiene unos pocos años.
‑Dígame ‑lo interrumpió la señorita Hayes, al tiempo que se enderezaba en el asiento y echaba la cabeza hacia atrás‑, ¿qué planes tiene? ¿Piensa trabajar para otra gente?
Chance se acomodó las gafas. No sabía que decir. ¿Por qué debía abandonar el jardín?
‑Me gustaría quedarme aquí y trabajar en este jardin ‑repuso quedamente.
El señor Franklin revolvió los papeles que estaban sobre el escritorio y retiró una hoja impresa en caracteres muy pequeños.
‑Es una simple formalidad ‑dijo, mientras le entregaba la hoja a Chance.
‑¿Tendría usted inconveniente en leerla ahora y, si está de acuerdo, firmarla en el lugar adecuado?
Chance tomó el papel. Lo sostuvo con ambas manos mientras mantenía la mirada fija en él. Intentó hacer un cálculo del tiempo requerido para leer una página. En la televisión, el tiempo que se demoraba la gente para leer los documentos legales variaba. Chance sabía que debía ocultar que no sabía leer ni escribir. En la televisión, los que no sabían leer ni escribir eran objeto del ridículo o la burla. Adoptó una expresión dc concentración, frunció el ceño, se tomó la barbilla con el pulgar y el índice.
‑No puedo firmarlo ‑dijo, devolviendo la hoja al abogado‑. Sencillamente no puedo hacerlo.
‑Ya veo ‑contestó el señor Franklin‑. ¿Quiere decir, pues, que usted se niega a retirar su demanda?
‑No puedo firmar; eso es todo ‑contestó Chance.
‑Como quiera ‑dijo el señor Franklin.
Recogió los documentos.
‑Debo informarle, señor Chance ‑prosiguió‑, que mañana al mediodía esta casa quedará cerrada. A esa hora se cerrarán con llave ambas puertas de entrada y el portón del jardín. Si realmente vive usted aquí, tendrá que abandonar la casa llevándose todos sus efectos personales.
Buscó algo en uno de sus bolsillos y retiró una pequeña tarjeta de visita.
‑Mi nombre y dirección y el número de teléfono de nuestra firma figuran en esta tarjeta.
Chance tomó la tarjeta y la deslizó en el bolsillo de su chaleco. Sabía que en ese momento debía abandonar la biblioteca y retirarse a su habitación. Había en la televisión un programa vespertino que no quería perder. Se puso de pie, saludó y se fue. En la escalera tiró la tarjeta que le había entregado el señor Franklin.

Comentarios