Tres. Por Francisco Massiani
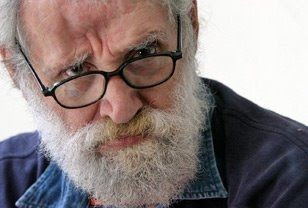
Estoy en la playa. He vuelto al mar. Escribo en un cuaderno que me traje. Me cuesta un poco escribir porque tengo sueño. Kika me dejó y se fue a Caracas. Yo me quedé, y mañana la veré. Ojalá llegue temprano. Me gustas mucho, Kika. En serio. Pero antes que nada voy a contar lo que sucedió el domingo por la noche.
Después que escribí, después que regresé con José al departamento y escribí, me eché en la cama y me quedé rendido como hasta las siete de la noche. Al despertarme había llegado Kika, Lagartija, Julia y Nancy. Ya ustedes lo saben. En todo caso era una información breve para ti, Carolina, porque tú no estabas. Lagartija llamó a José mientras yo dormía, para preguntarle si podía traerse a Betty. José le dijo que sí, y Lagar llegó con Betty y usaron el cuarto del papá de José. Mientras gozaban de las suyas, yo dormía y José esperaba a Julia en la calle. Luego terminó y se fue con su mujer. Al llegar al primer piso se encontró con Nancy, que venía subiendo, y se armó el lío. Ahora Lagartija está muy preocupado y Nancy llora.
Más tarde me desperté, Kika llegó un poco tarde. Llegó como a las ocho. Cuando llegó, Marcos la invitó a bailar, y yo me quedé en el suelo. Ya no estaba triste por lo de Carolina, sino por Kika. Porque en ese momento, Kika, te quería más que a nadie. Como tú seguías bailando con el enano, me fui a la cocina y me serví un palo. Seguí tomando como un cretino hasta que entró. O sea, que entró Kika. Me preguntó. Me acuerdo que me preguntó:
—Oye, ¿qué te pasa?
Con la voz más dulce del mundo, y la tristeza me hundió de nuevo. Estaba realmente triste. Kika se sentó conmigo, y después abrió una lata de sardina. Bueno. Se comió la sardina y yo seguía tomando. Llegué a estar bien borracho. Estaba rascadísimo. Palabra. Estaba que me caía y veía doble. Pero quería rascarme completamente y le dije:
—¿Kika?
Que sí:
—Kika... ¿Qué tal si nos rascamos? ¿Qué te parece?
Y Kika se sonrió.
Siguió con las sardinas, pero yo ya no me sentía tan mal. Claro que estaba rascado. Y hasta sentía celos por las sardinas. Pero la sonrisa me ayudó. Me ayudó mucho. Me acuerdo que estuve a punto de besarla, de abrazarla, pero ella jugaba con un plato, y el jueguito del plato me descontroló. Lo que hacía con el plato era lo siguiente: con el mango de una cuchara, empujaba el plato hasta la orilla de la mesa, y justo cuando el plato se caía, pam, le daba un golpecito con la otra mano y entraba en equilibrio.
Le dije varias veces:
—¡Kika, por favor, deja el plato!
Pero insistía en el jueguito y me desarmaba. También Marcos me desarmó con su sonrisita estúpida. Pero eso sucedió más adelante. Por cierto: Julia supo que Lagartija había metido a una mujer en el departamento y a cada rato gritaba:
—¡Y dejas meter a esa bicha en tu propia casa! ¡Y no sólo en tu casa, sino en la cama de tus padres!
Y José se partía de risa.
Bueno. Lo que quería contar de Marcos es lo siguiente: cuando salí de la cocina, me fui al cuarto de José, pero José estaba con Julia. Se estrujaban, se mordían y rascaban como perros sarnosos. José se dio cuenta y se separó de Julia con un brinco:
—¡Imbécil!
Que si cómo se te ocurre entrar... Por qué no tocas la puerta, animal... ¿no?, y me fui al baño. Adentro me quedé contando los cuadritos hasta que me dieron ganas de hacer pipí. Cuando saqué el pajarito, y comencé que si: "Pis, pis, pis...", entró el enano y también se puso a orinar. Orinaba en el bidet y se reía. Es algo raro, pero es verdad: cuando hay alguien extraño, no puedo orinar. Si por ejemplo conozco a una persona y me cae mal, no puedo orinar delante de ella. Cuando quiero probar si alguien es amigo mío, o no, lo invito a mear conmigo. Si el chorrito sale: bien, es amigo mío. Si me tranco a pesar de hacer mil pis, quiere decir que no es amigo mío. Yo conozco a Marcos desde hace como cuatro años, pero de todos modos no pude orinar delante de él. Resultado: no es amigo mío. Bueno. Esperé a que saliera y tranqué la puerta. Entonces hice pipí, y después que hice pipí me senté nuevamente en el water a pensar. Quería pensar. Quería saber de mí. Necesitaba saber quién era porque estaba medio rascado y en un estado de excitación absoluta. O sea que Kika me tenía loco. Estaba completamente chiflado por ti, Kika, y te amaba con locura. Por eso necesitaba saber qué diablos podía hacer para conseguirte. Así que respiré y boté el aire lentamente. Lo repetí diez veces, hasta que José entró, orinó y volvió a salir. Cuando José se fue, me quité la camisa y me puse delante del espejo a ensayar poses. le decía a Kika imaginariamente:
—Kika, yo te amo. No huyas. Ven antes que la piel se pudra —que es la frasecita de la película y es buenísima.
O bien:
—La ciudad nos pertenece, Kika. La ciudad nos pertenece. Es nuestra porque nosotros somos los que la amamos.
Hablaba conmigo y ensayaba poses, y de repente se me ocurrió una idea buenísima: aparecer con el pecho desnudo, y con rayas en la piel como los indios. Así que cogío la pasta de dientes y me llené de cicatrices blancas. Claro que me daba un poco de frío, pero valía la pena. De este modo, Kika se impresionaría. Dos: al bailar tocaría mi cuero pintado y caería derrumbada por mis besos. Nada. No había tiempo que perder. Abro la puerta y aparezco en escena. Apenas Kika me ve, una risa libre. Marcos también ríe con envidia y Kika baila conmigo. pero cuando terminé de bailar con Kika, José llegó a la sala y me gritó:
—¡Ahora te pones la pasta de dientes!... ¡Tú como que estás loco!
Así que me puse mi camisa y volví a la sala normalmente. Kika y Marcos hablaban y bailaban muy juntitos. Y como si nada, me siento nuevamente en el suelo. Pero cuando terminan de bailar, Kika se me acerca y me dice:
—Marcos dijo que eras un payaso.
—¿Cómo?
—Que tú eras un payaso.
—Así es la cosa, ¿no?
Me paré y le grité al enano:
—Mira, Marcos... ¿Tú y que dices que soy un payaso, no?
—Sí... ¿Y qué?
—Que si sigues dándole a la lengua te voy a aplastar.
—¿Cómo?
—Que te voy a aplastar, enanito.
Se río y la risa me desarmó.
Entonces volví a sentarme en la sala. Ya no me provocaba nada. Kika creo que se dio cuenta porque se me acercó y me dijo:
—¿Oye? ¿Qué te pasa, vale?
Ya saben que no puedo hablar cuando me siento muy mal. Me levanté y me fui hasta el cuarto del papá de José. Ahí dejó José la pistola. la saqué de la gaveta de noche y me la puse en el pecho y me dije:
—Bueno. ¿Por qué no te matas de una vez?
Claro. Ya sé. Ustedes van a pensar que es puro cuento. Pero palabra que quería matarme. ¿Cómo les explico? Me sentía tan mal que me dio flojera apretar el revólver.
Recuerdo que apagué la luz y me senté. Quería saber qué diablos me ocurría. De pronto alegre. De pronto mal. ¿Qué me sucede? ¿Por qué tantas cosas al mismo tiempo? Cogí el revólver nuevamente y me lo coloqué en el pecho. Estaba temblando. Recuerdo que me dije:
—¿Por qué no quieres vivir?
Y no supe cómo responderme.
De pronto sentí ruidos y una sombra de mujer: Kika. Kika espiándome. Me dijo. Me habló muy suave:
—Corcho...
Me asusté.
—Corcho —decía—. ¿Qué te pasa, vale? ¿Por qué haces eso?
Tampoco le respondí. Kika se sentó junto a mí.
—Dame el revólver.
—¿Para qué?
—Dámelo. Dame esa pistola.
Se la dí. Kika la guardó en la gaveta de la mesa de noche. Después volvió a sentarse a mi lado y me dijo:
—¿Por qué haces eso?
Yo no podía responderte, Kika. No podía hablar. Quería morir. Quizá te parezca estúpido, pero es verdad. Tampoco es verdad. O sea que no sé. Yo me decía:
—¿Quieres vivir?
Y me respondía:
—No.
Y después:
—¿Quieres matarte?
—No. Tampoco.
¿Comprendes? Ni siquiera sabía si quería vivir o no. Estaba peor que nunca y volví a llorar. Kika se levantó de la cama y prendió la luz. Vi que también lloraba y le pregunté:
—Oye, Kika..., ¿por qué lloras?
Y me dijo así mismo:
—¡Qué sé yo!
Eso fue todo. Después se fue del cuarto y me quedé solo. En mi vida creo yo que me he sentido peor. No tenía fuerzas para nada. Estaba como desinflado. Sin músculos. Sin nada. Me fui al cuarto de José, y después de tres horas, cuando se fueron todos, me eché en la cama y ahí, en la oscuridad, me mordió el diablo.
HABÍA UNA VEZ UN TIGRE
Hamilton, que era el apellido del hombre, salió de su trabajo a las seis de la tarde. Fue al centro de la ciudad y entró a un pequeño negocio de curiosidades. Al principio se fijó en una acuarela, el pintor había fijado con bastante precisión el vuelo de un pájaro que fascinó a Hamilton, y a un cazador junto a un perro, que parecían contemplar el hermoso crepúsculo del paisaje. Mejor que el bodegón y la marina, no era tan costoso como una lámpara de bronce que según el tendero había Pertenecido a una vieja familia aristocrática: una auténtica reliquia y una oportunidad única para agradar a una digna esposa. Hamilton no estaba seguro. Decidió echar una mirada más, y al ver el jarrón sintió que había encontrado lo que buscaba.
No era muy grande y el cristal mostraba un tallado discreto, a Elizabeth le encantaría. Antes de entregarle el dinero, mientras el viejo envolvía el regalo para meterlo en un cofrecito de madera, Hamilton se fijó en el libro. Se hallaba en una esquina de la mesa. Al tomarlo, dejó sobre la madera un claro que reproducía con exactitud las proporciones y denunciaba un tiempo largo de olvido. Las tapas de cuero habían sido agujereadas por polillas, y sólo había escrita la segunda página. Sin señales de autor o imprenta, el resto de las páginas se hallaba en blanco. Hamilton sonrió al conocer la brevísima historia. Decía: "Había una vez un tigre. Tenía siete rayas. Era tan pesado como una desgracia y tan liviano y flexible como el amor".
Cuando Hamilton preguntó por el libro, el hombre pequeño, calvo, de corbata de raso, dijo que lo había encontrado en la calle, muchos años atrás y que no tenía intenciones de conservarlo. Hamilton salió del negocio con el cofre y el librito.
El tranvía lo dejó cerca de su casa a las siete y cuarto de la tarde. Se había demorado tanto que evitó pasar frente al bar donde diariamente bebía dos cervezas con el dueño, un tal Campbell, con quien jugaba al ajedrez los días feriados y los domingos. La muchacha lloró al ver el jarrón, y después de cenar y vivir el momento más intenso del amor rezó el padrenuestro como acostumbraba y, antes de dormir, abrió el libro y se extrañó sonreída de encontrar una sola página escrita:
"Había una vez un amor liviano" —leyó. "Tenía seis rayas. Era tan pesado como una desgracia y tan flexible como un tigre". Le preguntó al marido dónde había conseguido el libro, "¿acaso no te gusta, Elizabeth?", oh no, no era eso, es que la había hecho sentirse emocionada y aún no sabía por qué. Hamilton la besó en el ojo izquierdo, la abrazó y la muchacha al rato se sintió mejor y se durmió.
Al día siguiente, Hamilton le regaló el libro al dueño del bar. Campbell no leía mucho, ah pero se trataba de un cuentico muy corto, ¿verdad, pícaro Hamilton? Estaba muy contento con aquel regalo y debía celebrarlo con dos cervezas más. El señor Hamilton dijo que bien, que aceptaba sólo dos, que Elizabeth lo estaba esperando, seguro, viejo pícaro, como si no te conociera y los dos hombres "¿te acuerdas de aquella gordita que vivía en la esquina y tenía los cachetes rojos?" A las seis y cuarto Hamilton se despidió de Campbell y le pidió que cuidara el libro porque,era una verdadera cosa rara.
Cansado por el trabajo, Campbell abrió el libro antes de irse a dormir. Cuando leyó el cuento por segunda vez, volvió al negocio y se bebió tres cervezas más.¿Acaso Hamilton se había vuelto loco? ¿Sospechaba de él? ¿Qué maldito cuentecito, francamente? "Había un pesado como una desgracia" (¿Dios mío, qué significaba aquello?) "Tenía cinco tigres" (¿qué era eso, por Dios santo?) "Era tan liviano como una raya y tan flexible como el amor". ¿Sería que estaba demasiado cansado y la cabeza le marchaba mal? Campbell guardó el libro en un viejo armario, le pidió a su mujer que lo levantara más temprano y se acostó. Cinco años más tarde fue el escándalo y todo el mundo vio el momento cuando los policías se lo llevaban y oír los gritos y ver el llanto de la mujer de Campbell era terrible. ¿Quién se iba a imaginar que Campbell contrabandeaba con opio? A Campbell lo había denunciado un gordo amarillo, desdentado, que no se quitaba nunca una gorra de capitán. Lo sospecharon porque desapareció del barrio un día después de haber sido detenido Campbell, y lo confirmaron cuando la prensa publicó el crimen: lo encontraron en una casa deshabitada, con cinco balazos en el vientre.
Quince años después, fueron rematados los muebles de la familia Campbell, por una miseria. El bar fue clausurado, y viuda la mujer de Campbell, se fue de Londres a vivir el resto de sus días en una casa de campo. El armario fue adquirido por Elizabeth no tanto por necesidad de aquel trasto viejo sino por piedad y cariño a la pobre Mini. El armario fue a dar al galpón donde guardaba la leña y el carbón, y allí resistió la primera guerra, y el año veinte, una niña muy astuta y curiosa, la nieta de Elizabeth, sacó todas las cosas que había dentro. Papeles, cartas, una vela, cordones de botas, un cuchillo, y ah, un librito. Le fascinó encontrar un libro en un armario tan viejo. El libro era tan viejo como abuela Elizabeth o quizá mucho más. A pesar de la humedad se había conservado bastante bien. Por lo menos tenía las tapas enteras, ¿verdad? Y si tenía huequtos, bueno, no tenía importancia porque ella podía llenárselos con la masa del pan, y había que ver lo bien que estaban todas las páginas del libro. Claro que era muy raro que sólo tuviera una página escrita. Y con una voz que emplean los niños para contar un extraño descubrimiento que hicieron anoche al acostarse, y ver que papá y mamá o un hermano y una muchacha, se dijo asustada: "había una vez un amor tan flexible", flexible, ¿qué quería decir eso? "Tan pesado como una desgracia. Tan liviano como una raya. Tenía cuatro tigres". ¿Que cuento tan adorable, verdad? No había sol para calentar el librito, pero al menos podría pasarle un paño, limpiarlo, y después lo escondería en el bolsón del colegio. Y así, desde ese día, Jane Hamilton cumplió los quince años como "la niña que tiene un libro de un tigre en su casa".
Jane se casó con un americano del sur, un tipo larguísimo y callado que venía de Phoenix, Arizona, prometía enriquecerse en diez años y sabía como cosa extrañísima, hablar el francés y adivinar una que otra vez el nombre de alguna ciudad que no fuera de Inglaterra o de Francia y a veces acertaba al preguntar si tal señor no era el que había escrito tal novela de amor.
Jane viajó con su americano a un nuevo continente donde uno abría un grifo y llenaba la casa de un líquido negro que estaba transformando al mundo. Pero el Peter murió en la segunda guerra, quedó viuda, con una niña bellísima, poco dinero, y el libro. Se casó por segunda vez con un español que hacía postales. Fue a los treinta y siete años de edad, en Navidades, que regaló el libro. Se lo entregó a su hija, a Lilian, que comenzaba a vivir los años dorados y a ser deseada por todos los muchachos de la calle. "Tómalo", le dijo junto al arbolito, "es el mejor recuerdo que tengo de mi infancia, de mi Inglaterra, de mi familia". Después de la cena Lilian pidió permiso y prometió volver temprano, sólo estaría con una amiga que vivía muy cerca. Jane le sugirió que se llevara el libro para que lo mostrara a la amiga. Lilian besó a la madre y a su padrastro, y estrenó un lindo abrigo rojo que había sido antes de la mamá. Al encontrarse con Doc abrió el libro, y aprovechando la luz de la casa de la fiesta, leyó la historia del tigre y se echó a reír. "No sé cómo puede causarte gracia —diría Doc, un adolescente que mataba el tiempo rompiéndose las espinillas de la cara—, a mí me parece que es tan inmundo como pasar la noche con los ancianos inmundos y malditos de uno, ¿sabes?" Ella se sentía feliz porque Doc le tenía la mano ahí y le gustaba mucho que se la dejara ahí y Doc espantó un gato y comentó que había robado cinco litros de leche y varias latas de sardinas. "Tu mamá debe tener perforado el cerebro", dijo Doc antes de despedirse con un beso de Lilian, porque había leído que "Tigre una vez una" (¿Qué?) "había rayas" (y dígame eso), "tres tenía desgracia una como pesado" (qué ridículo). "Era liviano tan y amor como flexible". Mañana vienes sin eso puesto, le gritó Doc.
Lilian se convirtió en una desbordante belleza. Un año después de haber perdido a Doc se escapó de la casa con un carpintero del barrio; un hombre que podía ser su padre, alcoholizado y colérico, esos tipos robustos que saben contar un chiste, que hacen bromas pesadas y que se matan con cualquiera porque no le tienen miedo a nada y porque no aman nada.
En mil novecientos sesenta, a los veintisiete años de edad, cón una vida oscura y extraordinaria, desbaratada por alcoholes y drogas, fue asesinada en cualquier parte de Nueva York, por cualquier estúpido motivo, como suelen morir esas bellezas perfectas. ¿Quiénes eran sus padres? ¿De dónde había venido? ¿Tenía dinero? ¿Alguna criatura? ¿Alguna deuda? Dejó, entre otras cosas inservibles, un librito y una fotografía que debía corresponder a una fiesta de campo. Ahí las flores, seguramente los pájaros y una brisa que apenas movería las hojas y algunas ramitas debiluchas. Había una niña rodeada de personajes de bastón y sombrero, señoras con botines y pajillas luminosas, un perro que fue alcanzado por la foto, y se podía distinguir, si uno se empeñaba en seguir aquel absurdo rastro de felicidad dentro de aquel cuartucho inmundo, un librito que la niña de la foto sostenía entre las manos y contra una rodilla de una hermosa matrona. Por detrás leyeron: "Fiesta de mis doce años, en casa de tío Tom. Jane Hamilton Lawrence".
"A mi hija la mató su belleza", dijo Jane Torres Hamilton, cuando el inspector encargado del distrito quince le señaló al hombre que había asesinado a su hija. Era muy grande el negro. Jugaba beisbol, trabajaba en una carnicería de la esquina y conocía a Lilian lo insoportablemente poco, lo miserablemente poco que puede conocer un negro que está obligado a soportar diariamente más de cincuenta kilos en la espalda, y que sólo puede verla, a ella, una mujer rubia y amada, pero sobre todo rubia y sobre todo amada, una que otra vez cada quince malditos días, con el trato de buenos días o buenas tardes señorita Lilian, sí, la chuleta, señorita Lilian. Oh Dios. El era un negro bueno, lo juraba y había matado lo más malditamente bello y perfecto de toda su vida. El negro lloraba con un retazo de la tela del vestido de la muchacha, y se golpeaba la cabeza contra la pared. El inspector le entregó, entre otras cosas, un libro, y le preguntó a la señora Torres, si ella podía dar alguna pista más, porque entre los vecinos se había hablado de visitas nocturnas, de gritos y borracheras, de hombres que vomitaban las escaleras, de mujeres negras que cantaban o amanecían borrachas en la puerta. "Era como una desgracia un amor tan tigre" leyó el inspector. "Tenía dos rayas. Tan liviano y flexible como pesado". La señora Torres conservó el equilibrio con el brazo del viejo Torres, y después de guardar el libro dijo que su hija no era esa cosa muerta y que ella no quería saber más nada de nada en este mundo.
Dos meses más tarde, Jane y su marido, Pedro Torres, abandonaron la ciudad de Nueva York y se trasladaron a Washington, ciudad que fue considerada por los pocos amigos que frecuentaban la casa de los viejos, más apropiada por sus parques y su tranquilidad, que Nueva York, cada vez más infernalmente ruidosa, cruel y tan llena de amargos recuerdos. El libro viajó con la pareja en tren, y finalmente pasó a ocupar un lugar fijo encima de la mesita del recibo del nuevo departamento.
Tres años pasaron sin que el libro cambiara de lugar. Una tarde de primavera, la señora Torres fue a sentarse al balcón para contemplar los cerezos que recién estallaban ahora, además del color del río y del color del cielo y del aire seco y fresco de la mañana. Una mariposa entró al balcón y después de detenerse un instante sobre el brazo de la señora, se inmovilizó sobre la baranda del balcón. Era celeste y blanca y muy grande. La vio temblar y después salir despistada, volando hacia un norte nuevo, desapareció confundida con la mañana. La señora Torres cerró los ojos y pensó en la granja del tío Tom. ¿A qué olía la hierba húmeda de la granja? ¿A qué olía el trigo seco? ¿Cuál era el verdadero color de la ciruela? ¿Por qué siempre había sentido ternura por las ovejas cuando las veía lejanas desde la ventanilla de un tren? Ahora que había surtido con suficientes recuerdos amados la memoria, ahora que había conseguido nutrir de poderosos momentos de dicha una madura nostalgia, y que aquella nostalgia le había intensificado los apetitos de amor y de belleza, ahora que estaba preparada para morder la dicha y saborear íntegramente su jugo, oh Dios, ¿por qué justamente ahora sentía que perdía la vida? La señora Torres apretó con angustia el brazo de la silla, cerró los ojos y poco a poco, a través de una galería de parientes, fue alejándose cada vez más de sí, hasta caer en el vacío oscuro y fantástico de las señales de los sueños.
Se durmió un momento y despertó con un ruido, vio una pelota de tenis deslizándose sobre el piso del balcón hasta golpear otra vez una hoja de la puerta ventana. Luego oyó abajo la voz de una criatura y poco tiempo después sintió el timbre y supuso que venían a buscar la pelota. Se hubiera levantado, pero los años la habían llenado de un peso insoportable. así que mirando hacia la puerta grito: "Está abierta, empújala". Entonces apareció la niña. Era pecosa. Rubia. Y un poco descuidada. Habló asustada y la señora Torres no le entendió. "Acércate" le dijo. "No tengas miedo, ven". La niña obedeció. Caminó en puntas de pie sin pisar con los talones. Jane le acarició la cabeza al notar que la niña tenía dos dientes menos. La vio agacharse, coger la pelota y mirar hacia la puerta del departamento. "¿No quieres quedarte un momento conmigo?" Ella negó con la cabeza. "¿Quieres chocolate?" La niña, que se llamaba Doris, dijo que a ella le gustaba mucho el chocolate pero que le daba vergüenza estar ahí con unos zapatos tan sucios. Jane la convenció y le dijo que los chocolates estaban en la cocina, en una lata que tenía un caballo pintado en la tapa. Jane supo después que Doris tenía ocho años de edad, vivía sola con un tío y no sabía mucho de sus padres. Jane le habló de Inglaterra, de algunas historias verdaderas y otras que inventó, y se sorprendió al oírse una carcajada por un relato de Doris. Desde entonces la niña frecuentó la casa. Hubo que gastar un poquito más todos los meses porque Doris comía mucho chocolate y porque muchas tardes se quedaba a almorzar con los viejos.
Una tarde de otoño, Jane le pidió a Doris que se llevara el libro que estaba sobre la mesa. A pesar de la estación el sol aún calentaba un poco en la piel. Era una fresca tarde de octubre, y ya había hojas muertas sobre los jardines y sobre la calle. A Doris le encantaba pisarlas y oír el crujido bajo las suelas. Se llevó el libro a la orilla del Potomac y dio tres vueltas a la manzana, pisando las hojas más tostaditas antes de subir a casa. Cuando tío Henry la encontró pasándole el pañito al libro, le preguntó dónde lo había encontrado y por qué le pasaba el paño a esa cosa tan vieja. Henry se sentó en una silla, frente a la sobrina, que no dejaba de pasar una y otra vez el pañito sobre el cuero del libro. "¿Y qué dice el libro?" preguntó el tío Henry. "Es una linda historia de un tigre", dijo Doris. "Tú ya sabes leer, Doris, podrías leerme la historia, ¿qué te parece?".
Doris se sentó en el suelo, abrió el libro y le dijo: "Pero acuérdate que no debes toser cuando esté leyendo porque me molesta mucho". Doris leyó lentamente la historia del libro. Dijo: "había una vez un tigre. Tenía una raya y era tan liviano como el amor". Tío Henry mascó la pipa, miró a Doris, y Doris metió el dedo donde le faltaba los dientes. "¿Qué más?", preguntó Henry. "No hay nada más" dijo Doris. "Pero es una historia muy corta" dijo tío Henry. "Pero es una historia muy linda" dijo Doris. Dejó al tío Henry en el saloncito y se fue a su cuarto. El paño que aún utilizaba Doris para quitarle el polvo que el libro ya no tenía, era el mismo que la niña apretaba de noche para dormir.
Al día siguiente, al despertarse, vio el libro junto a la cama. Lo abrió y se extrañó. "Había una vez el amor" leyó. ¿Y dónde estaba el tigre de la historia? El tío Henry estaba en pijama, afeitándose frente al espejito del baño. "Tío Henry" le dijo. "¿Sabes que el tigre del cuento se fue?" El tío Henry evitó sonreír y eliminó unos pelitos blancos de la comisura de la boca. "Un día aparecerá" dijo después de besarla. Doris se metió el dedo entre los dientes y volvió a su cama. "Se lo voy a decir a mamá Jane" dijo. Se acostó otra vez, apoyó la cabecita sobre el libro y después de apretar el pañito se quedó dormida.
EL LLANERO SOLITARIO TIENE LA CABEZA PELADA COMO UN CEPILLO DE DIENTES
Tú vienes corriendo con la pelota.
Segundo:
Te metes hacia el arco.
Tercero:
Estás a punto, casi, ya vas a disparar.
Cuarto:
Un tipo nuevo, con la cabeza pelada, y que se las da de Llanero Solitario se te queda mirando. O sea que te mira desde el arco. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa?
Primero que nada:
Sientes que las patas no te oyen. O sea que tú le dices a las patas: ¡disparen, disparen! Y las patas no oyen. Se quedan sordas.
Segundo:
Como están sordas, tú tratas de salir lo más rápido de la pelota y le das una patada a la pelota pero metes el pie en la tierra.
Tercero:
Te duele espantosamente el pie y casi que gritas y matas a ese tipo pelado que tranquilito el desgraciado te sigue mirando.
Cuarto:
Te da floj floj en la barriga cuando ves que ya estás a punto de perder el gol.
Quinto:
Nada. Quinto nada. Que no puedes hacer nada. Y que te quitan la pelota y listo.
Supongo que lo viejo también. Porque ¿dígame si te ponen un tipo con la boca sucia al lado tuyo, en tu mismo banco, todo el año? Huele mal, ¿no? Y es algo viejo, ¿no? Así que supongo que no son las cosas nuevas nada más. ¡Salte de ahí, Pelón! Le grité, le grité mil veces: yo venía solito. No había nadie. Era gol, seguro que era gol. Era como entrar, pero bueno. Era facilísimo. Se la paso al Indio, el Indio adelanta un poco y me la pasa otra vez. Llega Bombón y yo dejo a Bombón bailando como un trompo (como un trompo no, como una vaca pendeja) y cuando voy a disparar, nada. Otra vez. Otra vez floj floj. Claro que chutié, ¿no? Pero la pelota salió chorriaíta y el arquero la agarró facilito. Le grité al tipo: ¡Salte de ahí, animal! (Además, ¿qué hace un Pelón como ese Pelón en un arco?) Le grité durísimo: ¡Que te salgas de ahí, animal! (¿Qué hace mirando el cielo?) Loco Viejo me oyó y se me acercó corriendo con el pito en la boca. De vaina no me reí, porque hay que ver, ¿no? Un tipo viejo, como Loco Viejo corriendo con un pito en la boca y bizco. O sea que es bizco. Me dice:
—¿Qué pasa?
Yo le digo:
—Nada, profesor, que ese muchacho no me deja jugar.
—¿Por qué? —pregunta Loco Viejo.
Yo le digo:
—Porque cada vez que voy a chutear se me queda mirando.
—¿Y qué hay con eso? —me pregunta.
—Que no puedo jugar. Así no se puede, profesor. Dígale que se vaya del arco.
—Siga jugando y no se meta con el nuevo —me dice—. Olvídese de ese muchacho.
Y usted que es bizco. Claro que no se lo dije; pero hay que ver, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué hace un Pelón triste recostado de un arco? ¿Mira el cielo? Papá es el único que sale a mirar las estrellas. Y eso porque papá está loco con las estrellas y con los barcos y con su pintura y con mamá que le dice: Pinta florecitas, Jeremías. Pero papá está loco porque es un tipo viejo, como Loco Viejo, pero Pelón es como yo, un nené al lado de papá y toda esa pila de locos.
Cuando terminó el primer tiempo se me acercó el Indio y me dijo: "¿Qué te pasa, vale?" Le dije que no podía jugar con un tipo mirón en el arco. "No te preocupes, vale. Ahora cambiamos de arco y queda del lado nuestro". Yo pensé que okey, pero cuando salimos otra vez, cuando pitaron y comenzó el segundo tiempo, otra vez el Pelón, el mismo Pelón recostado del arco contrario. (Contrario igual Rojos). La próxima vez (eso fue lo que pensé), la próxima vez le disparo la bola en la barriga, para que se quite. Pero nada. Los Rojos estaban atacando más y cuando atacábamos nosotros nos la quitaban. "El Pelón nos está echando pava", me dijo el indio. Era verdad. Por fin. Bueno, por fin atacamos nosotros y veo que el Indio recibe un pasecito lindo del Flaco, la para con el pecho, se burla de Cochinosucio, me la pasa, yo la paro, y cuando voy a chutear sale el Gordo Bombón, y me da la patadota. Vi estrellitas. Pero agarré y lo perseguí hasta que le di otra peor y otra y la tercera en la rodilla y la cuarta patada en el tobillo hasta que Bombón quedó "ay", chillando que si "ay, ay, coño, ay, coño, ay". Loco Viejo pegó el pito y paró el juego. Se acercó corriendo. Estaba botando aire como un caballo. Se quitó el pito de la boca y me preguntó si me habían pateado. Dije que sí (y era verdad, ¿no?). Entonces Loco Viejo levantó el brazo y gritó:
—¡Pénalti!
Comenzó a saltar (Loco Viejo) del arco hacia la cancha. Contó los pasos y puso la pelota. Pero cuando sonó el pito y ya yo voy corriendo, pega otro pito y tengo que frenar para no matarme.
—Espérese —me dijo.
Lo vi corriendo hasta el palo donde estaba Pelón, y vi que Pelón hablaba con él y me miraba y después miraban a Bombón que estaba cojeando como un loquito por ahí. Loco Viejo saltó, cruac cruac como un pato, y me dijo:
—¿Usted también lo pateó?
—Sí, profesor. Pero él fue el primero.
—Pero lo pateó, ¿no?
—Sí, profesor.
Entonces cruac cruac viene y tremendo pitazo. "No es pénalti", gritó. "Un bote y que siga el juego". Yo lo único que hice fue mirar al Pelón. La próxima vez le chuteaba el balón a la cara. (¿Es que hay que aguantar un tipo así?) Pero no pude. Ellos siguieron atacando y no pudimos hacer nada. Metieron gol como dos minutos antes de que Loco Viejo levantara el brazo y sonata su pito. Perdimos. Perdimos 1 a 0 frente a los Rojos. Rojos igual Bombón, igual Pelón, igual mierda. (Yo incluso una vez me le acerqué a Pelón, cuando Pelón apenas tenía, o sea que tenía dos o tres días en el colegio, y le pregunto: Oye, ¿qué te pasa? Se lo pregunté porque tenía cara de enfermo, ¿no? Y me dice: "Nada, que estoy harto". Quiero decir que incluso me siento en el patio de casa y trato de pensar en el Pelón y digo que estoy harto, y ¿qué pasa? Pasa que tengo ganas de comerme un sánduche. Y pasa que tengo ganas de llamar al Indio para fumar escondido. y si tú no tienes la cabeza como un cepillo de dientes y tienes ganas de fumar escondido, ni estás harto ni te las das de Llanero Solitario)... El indio Rojas se estaba sacando una concha que tenía en la rodilla. Se la estaba jalando y le salía sangre. Le salió un chorrito de sangre. El Indio se echó saliva en los dedos y le pasó la saliva, o sea que le pasó los dedos, o sea que se limpió el sangrero. Yo tenía ganas de decirle: "Oye Indio, oye vale". Quería decirle cualquier cosa, ¿no?, porque se me estaba trancando la garganta. Ya casi no podía tragar, pero sé que no se puede. No se puede hablar. Hay que estar callado porque si yo hablaba en ese momento, si uno habla, si uno abre la boca en ese momento, ya saben cómo termina uno. Así que tenía que seguir con la garganta trancada. y no podía, palabrita, lo juro, no podía más. Yo decía: "Ojalá que Bombón hable". Porque si Bombón hablaba, listo: le caíamos a patadas y se me quitaba la cosa de la garganta, pero nadie. El Indio seguía mirándose la rodilla y como que tampoco podía tragar. Lo peor es que si tú no hablas entonces es peor. Quiero decir que si yo no gritaba, si no decía: "Tengo ganas de reventar a patadas a Bombón", me ponía a llorar, seguro. y si lo decía, me caían a patadas. Y lo peor es que yo sé que todos estaban esperando salir de ahí para gritar: ¡ROJOS, ROJOS, RAJ RAJ RAJ! ¡¡¡ROJOS, ROJOS, SON DOS GOLES, ROJOS, SON TRES GOLES!!! No aguanté más y le dije al Indio: "Oye Indio". Pero el Indio no me hizo caso. "Indio vale". Y el Indio hecho el loco. "Por favor, vale". Lo dije bajito, y el Indio me miró y me dijo: "No sabes que no se puede hablar, pendejo?" Casi, casi, pero me aguanté. Pero ya casi, y me aguante otra vez. Entonces vi la ducha y salí corriendo, me metí dentro y al sentir el chorro de agua encima, saqué todo, lloré con todas las ganas, hasta que me sentí un poco mejor, y con el jabón cada vez mejor y mejor y me quedé un ratote con el agua encima y vi que casi todos se habían ido y me sentí muchísimo, pero muchísimo mejor. Y cuando vi que no había nadie, cuando estaba seguro que no había nadie, cuando estaba seguro que estaban todos afuera, esperándome, entonces grité con todas mis ganas: ¡¡VIVAN LOS AZULES!! ¡¡ABAJO LOS ROJOS!!
No oí nada. Supongo que estaban afuera, que me estaban esperando, pero no se oía nada. Ni siquiera gritaron: ¡¡ROJOS, ROJOS, RAJ RAJ RAJ!!, ni nada. Supongo que me estaban esperando para matarme. Así que cuando salí y me sequé con la camiseta, le di un beso al número 10, que estaba inmundo y ahora sudado y lleno de jabón y tierra, y después de besar el número 10 que me cosió mamá en la espalda, agarré la camiseta, y con las medias y el pantalón, hice un nudo, y después de vestirme me persigné, agarré bien los cordones de los zapatos y salí. Afuera estaban todos. Los Rojos estaban del lado derecho, y los Azules del lado izquierdo. El Indio me miró y Bombón se me acercó con un pasito. Agarré mejor los zapatos. Los Rojos estaban todos mirándome. Y los Azules estaban mirando fijo a los Rojos. El Indio dio otro pasito. Estaban cerquita. O sea que el Indio y Bombón estaban junticos. Yo pensé que nos matábamos, pero todo el mundo callado y quieto. Por fin, Rojas se me acercó y me dijo: "Cállate y míralos como si nada". Los miré como si me fueran a matar y como si ya yo los hubiera matado a todos. Bombón dio otro pasito hacia mí y después me dio la espalda y les dijo (a los Rojos): "Vámonos". Y se fueron. Entraron primero que nosotros en el autobús. Cuando nosotros íbamos a entrar, comenzaron a gritar: ¡¡ROJOS, ROJOS, RAJ RAJ RAJ!! ¡¡ROJOS, ROJOS, RAJ RAJ RAJ!! Después se callaron. Yo estuve mirando todo el tiempo la cabeza del Pelado. Estaba adelante. Al lado del profesor. Loco Viejo silbaba y hablaba con él. Yo miraba la pelada y tenía otra vez la garganta trancada. Pero después de un rato se me fue pasando. Miré todo el tiempo la cabeza pelada del Llanero Solitario y estuve pensando en una cosa. (El Indio estaba sentado al lado del Bombón. O sea que pueden imaginarse, ¿no?). En una sola cosa. Y la cosa era la siguiente: sí, yo hablo con Pelado; pero así no. Primero: si tú no puedes meter un gol, porque cuando vas a meter gol ves un tipo que no conoces y ese tipo te mira con cara de güevón y de Pelado triste, entonces. Tampoco. O sea: que Pelado es un tipo que no conoces. Y un tipo que no conoces puede que esté otra vez al lado del arco donde tienes que meter la pelota. Y si ese tipo te mira, te da floj floj en las patas y no puedes meter gol. (Bombón tenía la cabeza fuera de la ventana y el Indio seguía quitándose otras conchas o seguro que se limpiaba, yo no podía verle muy bien la rodilla, porque estaba adelante, en la misma fila de asientos que yo. Bombón tenía la cabeza por fuera de la ventana. Supongo que estaban ya casi a punto, ¿no?). Bueno. Y si un tipo como el Pelado sigue al lado del arco de los Rojos durante todo el campeonato te friega durante todo el campeonato. ¿Verdad? Yo decía: "Tengo que hablarle a ese tipo". Porque si yo le hablaba a Pelado entonces Pelado era algo viejo, y entonces ya no me jodía tanto y no me daba fioj floj en las patas así se le salieran los ojos de tanto mirarme las patas cuando yo estuviera a punto de meter gol. Así tenga que aguantarte como una cosa vieja y de boca sucia todo el año, tengo que hablarle a ese tipo. En eso pensaba esta mañana, cuando íbamos en el autobús. Yo vi que el Pelado, antes de bajarse del autobús, miró al Indio. El Indio estaba sentado con una sola nalga. Bombón no podía salir porque el Indio lo trancaba. Yo estaba casi seguro que ahí mismo, ¿no? Pero fueron saliendo todos, todos callados y cada uno de los Rojos miraba a uno de los Azules y miraban todos a Bombón que no podía salir. Yo me aguanté. Me esperé. Me quedé más y más a ver si ahí mismo, pero Bombón no hacía nada. Por fin, Loco Viejo se dio cuenta y le dijo al Indio: "Déjelo pasar". El Indio bajó la pierna y Bombón le dio con el pie cuando pasó por encima. El Indio me miró y se puso a reír bajito. Antes de saltar del autobús me dijo: "Hielo con el Pelado". Yo salté y el Indio saltó. "Deja que le hable primero", le dije, ¿no? Y el Indio me dijo: "Okey, pero háblale ahora". El Indio se fue con los nuestros y yo seguí a el palo, en un palo que hay para que no aplasten las florecitas (papá dice: ¡tú con tus florecitas, mujer! Se lo dice a mamá), que hay al lado del patio. El patio es de cemento, pero tiene un pedazo que es de tierra y ahí hay florecitas. Supongo que son del director. Que deben gustarle las florecitas igual que a mamá. O sea que pueden imaginarse qué tipo de director, ¿no? Bueno, agarré y me senté. Me senté al lado del Pelado. Pelado tenía una cara mil veces más de tipo serio que papá cuando está pintando sus barcos. (Y que se hundan).
—Oye, Pelón.
El estaba mirando una hormiga. Tenía la hormiga en la mano. La hormiga caminaba por la mano y el Pelón le ponía el dedo, y la hormiga se le subía al dedo y así.
—Oye, Pelón, ¿qué estás haciendo?
—Nada.
—¿Qué miras?
—La hormiga.
—¿No te fastidia?
—¿Qué cosa?
—¿Qué le miras? ¿Le miras el culo?
—Las miro.
—¿Qué les miras?
—Nada. Ya te dije.
Siguió con su hormiguita.
—Oye, Pelón, sabes que si me ven contigo me hacen la ley del hielo, ¿no?
—No, no sabía.
Cuando fue a coger otra hormiga, vine, y se la aplasté con el zapato.
(Juro, con la mano arriba y la otra donde sea, que no quería aplastarle nada).
Pero se la aplasté y me sentí medio mal y vi que él metía la cabeza de cepillo de dientes que tiene. Pero es que es así. Si te mira, te mira como si tú no fueras nada. Si metes un gol, nada. Si levantas con un dedo un edificio, nada. Qué tipo, ¿no?
—¿Tú tienes papá, Pelón?
—¿Por qué mataste la hormiga? —me dice.
—Pero dime si tienes papá.
—Sí tengo.
—Tienes mamá, ¿no?
—Sí tengo.
—¿Tienes cuatro mamás, o una sola?
—Déjame en paz, vale.
—No te dejo en paz hasta que me digas si tienes cuatro o una mamá?
—Sí tengo mamá, ¿qué te pasa?
—¿Y tienes hermanos?
—¡Déjame en paz, vale!
—Bueno, y si tienes un papá, una mamá y hermanos, ¿por qué te las das de Llanero Solitario?
—¡Déjame en paz, vale!
—A ti no te gusta el fútbol, ni pintar groserías, ni nada, ¿no?
—No, no me gusta. (El no me miraba. Tenía la cabeza pelada para abajo).
—¿Tu papá, tiene dos patas o cinco patas?
—A ti te gusta molestar, ¿no?
—Te estoy preguntando si tu papá tiene cuatro o dos patas...
—Dos, y déjame.
—¿Por qué no te gusta pintar groserías?
—Porque no.
—No te gusta tirar taquitos, ¿no?
—No.
—¿Por qué me acusaste con Loco Viejo?
—Hablé con el profesor porque me parecía una suácata.
Pelón no dijo suácata. Dijo otra cosa. Una palabra que no conozco. Yo digo suácata, como papá dice: "¡A las abuelas, mujer!" Mamá le dice a papá: "Oye, Jeremías, ¿por qué no le pintas. florecitas a la jaula?" Por qué mamá tiene que estar que si píntale florecitas a la jaula, píntale florecitas al barquito y que si tiriquitín, ¿por qué? Papá le grita: "¡Las flores con las abuelas, mujer!" Papá llegó de España. Con mamá. Por eso pinta barcos. Porque llegó en barco.
—Oye —le dije a Pelón—, ¿qué quiere decir eso?
—Nada —me dijo él—. Quiero decir que tú pateaste a Bombón. Y él se puso a llorar. Fue por eso que me pareció una (suácata) y hablé con el profesor.
—Con Loco Viejo.
—Con el profesor.
—Con Loco Viejo, o te aplasto otra hormiga.
—Con el profesor.
—¡Di Loco Viejo!
—Loco Viejo.
—Sabes que Bombón me dio cuarenta y cinco patadas, ¿no?
—No tantas —me dijo.
—Cuarenta y cinco. Pelón bajó la cabeza y agarró una ramita. A mi no se me ocurría nada. El Indio y los otros se habían ido. No se me ocurría nada. Nada de nada. Me acuerdo que la primera vez que vi a Pelón, él estaba solo, sentado en el palo, y también tenía una ramita. Lo único que se me ocurrió preguntarle es que si era la misma ramita. Pero eso es una tontería tan grande como decirle a papá que pinte florecitas. Papá llegó y por fin yo no dije nada.
—Que Pelón se vaya con las abuelas —le dije a papá. (Pero él no entendió).
—¡Que Pelón se vaya con las abuelas! —volví a gritar, y nada.
—¿Qué te pasa, Paco? ¿Metiste gol? ¿Ganaste?
—Que se vaya con las abuelas —dije.
—¿Quién? —preguntó papá.
—Pelón.
—¿Quién es ese?
—No lo conoces —dije.
—Entonces no hables de él en mi presencia —dijo papá. Hoy hay chuletas.
—De todos modos que se vaya —dije yo.
—Paco, te dije que hoy había chuletas.
Papá me miró como cuando mira a mamá, porque mamá le ha dicho que pinte florecitas. Así que me callé. Bueno, y porque me gustan las chuletas.
—Hoy perdimos —le dije.
¿Para qué quieres tener la razón? Eso es lo que me pregunto ahora. ¿Para qué? ¿Qué vas a hacer con la razón? ¿Quién la tiene? ¿La tiene el Pelón, la tiene el Indio? ¿Mamá? ¿Papá? Papá y mamá estaban discutiendo y discutiendo y yo no podía hablar con papá. Yo quería contarle todo lo del Pelón y mamá no me dejaba. Papá dijo: "Debe ser la una". Entonces mamá dijo: "Yo creo que son las dos". Entonces papá: "La una, mujer". Y mamá: "¡Pero, Jeremías, pero por favor!, ¡si es mucho más tarde!" Papá botó un ruidito por un diente menos y dijo: "Dije que debe ser la una". Entonces mamá: "Que sean la una o las dos...". Y papá: "¿Qué quieres decir con eso?" Y mamá: "Nada, hombre, nada". Entonces vi que papá se quedó callado, botó gas y le dijo (a mamá): "¿Qué te pasa, joder?" Mamá no le respondió tan rápido. Le dijo: "Que tú siempre quieres tener la razón, Jeremías". Entonces papá agarró la servilleta, la volvió una pelota y la tiró contra la mesa. "¡Que sea la una o las dos o las cinco! ¡¡A mí las horas con las abuelas!!" Pegó mil gritos más y se metió en su cuartico. En el cuartico donde pinta. Yo me pregunto ¿para qué? ¿Para qué quieren tener la razón? Tuve que esperar un rato y meterme tranquilito en el cuarto y esperar a que papá me hiciera caso. Por fin me asustó:
—Oye Paco, ¿qué haces?
—Nada, papá. (Yo estaba cagado).
—¿Qué quieres?
—Quería saber una palabrota.
—¡Pues no hagas el imbécil! —me gritó.
—Perdona, papá.
Seguí esperando. El estaba pintando sus barcos. Por fin comencé a hablar sin esperar a que él me oyera. O sea que se lo conté todo. Le dije que Pelón tenía papá y mamá; le dije que no me había dejado meter un gol, y todo.
Papá me dijo:
—Ese muchacho debe estar triste por algo. Ahora déjame en paz.
O sea que no me ayudó a encontrar una palabra rara para que no se crea el Pelón que él es el único. O sea que pensaba en eso. Pero no pude, papá estaba con sus barcos, papá estaba arrecho por lo de mamá. Yo lo que me pregunto es que ¿para qué quieren tener razón? ¿Para comérsela? ¿Pueden comerse la razón como una chuleta? No, ¿verdad? ¿Entonces? El Indio dice: "En China la gente no tiene uñas". ¿Tú vas a discutir con el Indio? No, ¿verdad? Bueno, por fin no supe ninguna palabra nueva y rara, y me fui al colegio.
Cuando salimos de clases vi que el Pelón se fue al palo con su bulto. El Indio se fue con otros a la puerta y yo me senté cerca del Pelón, esperando que el Indio se fuera con su mamá. Cuando el Indio se metió en la camioneta de la mamá, me senté más cerca del Pelón, y le dije:
—Oye, vale, ¿qué tal? —saludándolo, ¿no? Pero él no me hizo caso.
—Oye, Pelón —le dije—. ¿Estás bravo conmigo?
—No, no estoy bravo.
—¿Puedo hablar contigo, vale?
—¿Para qué?
—Para nada. Para hablar, vale.
—¿Qué quieres ahora?
—Nada. Quiero ser amigo tuyo. ¿Quieres o no?
—No sé.
—¿Cómo que no sé?
—No sé. ¿Para qué?
—¿No quieres ser amigo mío?
—Déjame en paz, vale —me dijo.
Y eso que, palabra, yo le estaba diciendo la verdad. Porque en clases estuve pensando en algo que después, o sea que primero: a lo mejor Pelón tiene la razón en no jugar. Pero no era eso. Pensaba en el día que no me dejaron jugar porque tenía el tobillo malo y tuve que mirar todo el partido. Ganamos nosotros, pero yo sudé más que nunca. Me pareció que había jugado por cada uno de nosotros, por los once jugadores. A mí me dolían las patadas, yo me ponía nervioso cuando teníamos la bola, yo casi lloraba cuando nos metían gol como si hubiera jugado por todos los once. Eso fue lo que pensé en clases. Y cuando salimos y el Indio me volvió a decir: "Hielo con Pelón", yo me dije, que se vaya el Indio con las abuelas. Quiero decir que me dio lástima el pobre Pelón. Nadie le hablaba y quién sabe qué diablos tenía ¿no? Y vengo y no quiere ser amigo mío. Así son las cosas.
—Entonces, ¿no quieres ser amigo mío? —le digo.
—Oye, vale —me dijo—, ¿vas a comenzar de nuevo?
Eso me arrechó.
—¿Tú sabes una cosa, Pelón? ¿Tú sabes qué me dijo papá de ti? Que tú eras un muchacho triste. ¿Y sabes qué piensan en clases? Que te la pasas solo porque hueles mal. Eres un pobre Pelón que da lástima.
Pelón se paró del palo.
—¡Pelón! —le grité—, ¡hediondo!
Lo vi como se fue solo con su bulto por el patio.
Yo me sentí malísimo. Agarré la ramita y la rompí. Pero me sentía pero malísimo. Me sentía cada vez peor. El pobre Pelón tenía la cabeza más guindada que el bulto y se tapaba la cara y estaba llorando, y todo el mundo comenzó a gritar: "¡Pelón está llorando!" Ni siquiera me atreví a patear a alguno de esos tipos. No hacía nada. Me sentía pero malísimo y seguía rompiendo la ramita. Lo peor es que me acordaba de la hormiga. Pero no era por la hormiga. Era porque el Pelón seguía con su cabeza pelada de Llanero Solitario llorando en el patio y todos esos tipos gritando, ¿no? Cuando el papá se lo llevó, todo el mundo se acercó riendo y me preguntaron qué le había dicho yo al Pelón. Yo no podía hablar. Ni siquiera podía insultarlos. Me dejaron en paz, y yo seguí rompiendo la ramita porque no me gusta tragar saliva cuando se me tranca la garganta.

Comentarios